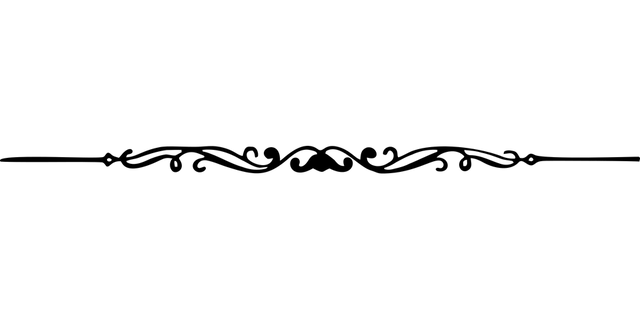Era otra vez la mañana la que me daba un poco de serenidad y cordura. Como si mi mundo fuera una casa encantada, en la que, a medida que llegaba la noche, el morbo, con sus diversas ramificaciones, sacase todos mis fantasmas, pero, con la salida del sol, todo se calmase.
Un desayuno de todo menos austero y una María, de nuevo, de muy bueno humor. Ojalá no fuera la distancia temporal con un posible conflicto, el conflicto pudiera ser yo queriendo sexo y ella no, el motivo de su jovialidad por las mañanas y sequedad al caer el sol.
Hablando de sequedad, el hombre que regentaba la casa respondía con monosílabos a las preguntas que María le hacía. Yo, mientras tanto, intentaba adivinar quién de las pocas personas que desayunaban en el mismo turno que nosotros pudiera ser la dueña de aquellos gemidos y lamentos nocturnos. Tras el descarte, supuse que aun estaría durmiendo.
Ese sábado decidimos volver a coger el coche y visitar aquella ciudad que no estaba demasiado lejos de allí. Desde luego, alternar un poco de metropoli con un poco de aire libre, como habíamos hecho en Cantabria, era más tentador y se ajustaba más a nuestros gustos que ceñirnos a pasar setenta y dos horas en aquel pueblo y otros colindantes.
De nuevo, conduciendo, era cuando con más aplomo ordenaba mis pensamientos. Y es que a María el coche la adormilaba, y solía estar muy callada, y en aquellos momentos mi mente se paraba, calmada, a reflexionar. Pronto razoné que aquello, aquel juego que de golpe era más implícito que nunca, iba a tener que explotar más pronto que tarde. También me planteaba que no sabía cuanto tardaría en echarle en cara a mi novia su progresiva falta de deseo hacia mí, pero me daba la impresión de que tarde o temprano no sabría o no querría controlarme más.
Paseamos por la ciudad como dos auténticos enamorados, acentuado por estar de viaje, con todo el repertorio estándar de mimos y carantoñas. Cualquiera que nos viera pensaría que no teníamos ningún problema, que éramos plenamente felices, y lo éramos, sí, hacía diez meses, pero en aquel momento había un elefante en la habitación que ocupaba cada vez más y más espacio.
Comimos en una terraza; la temperatura seguía siendo agradable, sobre todo a las horas del mediodía. Pedimos unos cafés y yo me dejé escurrir un poco en mi silla, cerré los ojos y disfruté, en todo mi cuerpo y especialmente en mi rostro, de ese sol otoñal, bajo, pero que mide justo sus fuerzas para ser quirúrgicamente placentero. María acabó por despertarme de mi nirvana, acercándome su móvil; el chico aquel del sábado por la noche le volvía a escribir. Sin duda era insistente, tan insistente como infantil.
Leí la primera de las dos frases allí escritas:
—¿Esta noche sales?
Ante la falta de respuesta de María, otra vez, cinco minutos más tarde, había vuelto a escribir. Leí la segunda frase:
—Hoy hace una semana que te conozco, ¿qué me vas a regalar?
El chico no se daba por vencido y yo intenté convencer a María para que le respondiese.
—Por lo menos guarda su número, ¿no? —sonreí, cansado de ver aquellos números en la parte superior de la pantalla.
María tuvo que hacer memoria, o al menos eso juró, antes de cambiar aquellos números por “Álvaro cumple de prima”.
—Venga, respóndele. Pobrecillo. —incité a María.
—Mmm… no sé.
Sorbí de mi café y me acerqué un poco a mi novia. Como dos colegiales conspirando alguna trastada.
—Venga, ponle… pregúntale tú qué te regalaría él a ti.
—Mmm… pues no es mala esa —rió María— ¿Se lo pongo?
—Sí, ponle eso. Seguro que se emociona…
—A ver si se va a emocionar de más.
—Eso ya es su problema.
—Está bien… a ver… —dijo María antes de teclear: “Y tú que me regalarías?”
El chico, en línea, respondió inmediatamente:
—¡Vaya! Estás viva! Estaba preocupado! Pues… te regalaría… una copa esta noche.
—¡Caray! No se corta —sonrió María. Parecía encantada con aquello, que tenía, al menos por ahora, mucho de vacile y poco de flirteo.
—Ahora ponle…
—Bueno, ¡ya! —me interrumpió María.
—¿Lo vas a dejar así?
—Pues sí.
—Bueno, de todas formas seguro que te vuelve a escribir. El pobre te va a buscar toda la noche, ¿lo sabes, no? —le pregunté.
—No creo…
—¿Qué no?
—Pues supongo que tendrá a unas cuantas… vamos, que le tendrá echado el ojo a unas cuantas.

María, de nuevo, como en el bar la noche anterior, parecía seguir, a sus treinta y cinco años, sin darse cuenta de lo buena que estaba y de lo que despertaba en los hombres. Aquel crío no se iba a ver con una mujer igual en la vida, y María hablando como si le diera igual ligar con ella que con cualquier medianía de su edad.
La conversación con Álvaro quedó ahí y comenzamos a pasear sin rumbo. Hasta que me quedé parado ante el escaparate de un sex shop. La verdad era que parecía enorme y, sin ser en absoluto un experto, parecía de bastante nivel. María me sorprendió preguntándome si quería entrar.
—A mirar solo, eh —aclaró.
Entré con ella sin ningún ánimo de nada. Y, además, era extraño hacerlo teniendo en cuenta nuestra situación.
´
A María se la veía más distendida que cuando habíamos estado en el de cerca de nuestra casa. Como si al estar en una ciudad desconocida no le diera nada de vergüenza, pero eso no iba a impedir que criticara prácticamente todo: Pasamos por una zona de lencería, donde había corsés y ligueros, me detuve delante de uno de estos últimos, y me dijo que eso era de fulana. Después cruzamos una zona de disfraces y no paraba de reírse y de criticar todos los atuendos, en una sucesión de “quién puede ponerse esto” y “mira eso, qué horterada”. Llegamos a una estantería con consoladores y María me recriminó, entre risas, que hubiera comprado en su momento uno tan grande.
—Veo… penes por aquí más normalitos que el que tenemos, eh… —dijo en voz baja.
Yo me había quedado mirando la caja de un consolador, pues no entendía la foto, ya que aparecía un hombre musculado, con una polla de plástico enganchada a su cuerpo por la cintura.
—¿Y este donde tiene la polla? —pensé en voz alta.
Cogí la caja y, tras leer un poco, vi que el chico, al parecer, debía meter su polla dentro de la de plástico, la cual tenía una cinta por la cintura, que se enganchaba como un arnés.
María lo miraba conmigo. También sorprendida. Y acabó por decir:
—Ya no saben que inventar.
Seguimos pululando por la tienda, como con esa obligación absurda de revisarla entera, pero yo me había quedado con aquello en la cabeza. Disimuladamente, cuando volvimos a pasar cerca de allí, volví a coger la caja. ¿Era ciertamente absurdo o podía tener sentido en la situación en la que estábamos? María me sorprendió:
—Bueno, Pablo…
—Qué —respondí esperando un reproche.
—Si te veo con eso puesto… de esa sí que ya…
Aquella frase me hizo polvo.
—De esa si que ya ¿qué? —dije molesto.
—Que es ridículo, Pablo, que te veo con eso y me muero de risa.
—¿Tú crees? ¿Por qué?
—Hombre, no sé…
Nos quedamos callados.
—Que si quieres cogerlo, cógelo. Pero vamos. Olvídate. Que yo eso… yo no me veo haciendo nada con eso. ¿Tú te verías bien con eso puesto?
—Pues por qué no.
—Pues no sé, Pablo, tú verás.
—Tampoco sé porque tenemos que discutir.
—No estamos discutiendo. Yo te digo que eso… yo creo que eso… ya no es el ridículo… es que nos daría corte usarlo. Qué son además…
—Veinticinco euros. —completé su frase.
—Bueno, creí que sería más. Pero, no sé, Pablo. Mira haz como veas. Yo lo veo surrealista.
Leí un poco más detenidamente. Eran dieciocho centímetros de largo, cinco de diámetro. Era cierto que el modelo de la foto se veía un poco esperpéntico, pero podría dar juego.
—Entonces tú metes la tuya dentro de eso…
—Sí.
—A todo esto veo aquí la foto además de una chica, ¿qué es para chicas también?
—Así me das tú. —bromeé.
—Mira… me muero —rió— aunque a veces te lo mereces… Me iba a quedar yo a gusto.
Tras otro impasse, en el que nos quedamos callados, dije:
—Pues lo voy a comprar.
—Pues tú mismo… Así te lo pones por casa cuando venga el frío, igual hasta te da calor —volvió a reír.
Paseábamos por la ciudad, yo con la bolsa, y ella vacilándome, risueña, encantadora:
—Cuando venga una visita acuérdate de quitártelo, eh. —volvía a mofarse.
Volvimos al pueblo y nos vestimos para bajar a cenar a la planta baja. A tomar aquella especie de menú degustación. Si la casa disponía de cinco habitaciones, durante la cena solo había tres mesas ocupadas, y ninguna, de nuevo, era candidata clara a ser la mujer de los gemidos. Una mesa era la nuestra, la otra compuesta por cuatro personas de edad avanzada vestidos con ropa de poco menos que de peregrino y la otra mesa la ocupaban un matrimonio con dos hijos, un chaval de unos dieciocho o veinte y una niña de no más de doce o trece años.

No éramos María y yo muy dados a cenar mucho, pero lo cierto era que estaba todo realmente bueno. El parco gobernador de la casa iba sacando la comida y cada plato estaba mejor que el anterior. En un momento dado comencé a reparar en que el chico, el hijo del matrimonio, miraba de vez en cuando a María. Al principio pensé que eran paranoias mías, que venía yo con la neura después de los sucedido en el bar la noche anterior, pero poco a poco aquello me parecía que no era fruto de mi imaginación. Y eso que mi novia, seguramente también como consecuencia de lo vivido en aquel bar, iba vestida mucho más discreta, con unos vaqueros ceñidos oscuros, un jersey granate de ochos corto, el cual dejaba ver los cuellos y la parte baja de una camisa a rayas, y unos zapatos de tacón bastante comedidos.
Yo no quería coger in fraganti al chico, pues no quería que se cortase. Y tampoco le dije a María nada. Me acordé entonces del otro chico, Álvaro, y le pregunté a ella si le había escrito. Me contestó que no sabía, rebuscó en su bolso, cogió su móvil y asintió maliciosa con la cabeza.
—¿Sí? ¿Que te ha puesto? —pregunté, y María me alargó el teléfono. Leí:
“Voy a tomar unas copas en casa con unos amigos hasta la una o así, después iré al pub de la otra noche”,
—Vaya… vaya… ¿qué le vas a poner? —le dije mientras comprobaba en mi reloj que pasaban un poco de las nueve y media.
—Le voy a poner… —pensaba graciosa— que… que me parece muy bien.
—¿En serio?
—O mejor no le pongo nada, ¿no?
—No, no. Ponle eso.
Pensé que María no era consciente de que con aquello le estaba dando esperanzas al chico. Ella creía haber plasmado que le daba igual lo que hiciera él, pero el tal Álvaro seguramente lo iba a interpretar al revés.
María le escribió eso y el chico, inmediatamente después, respondió con un “vale, me voy a la ducha”, y un emoticono de un guiño.
El regente de la casa se acercó a traernos unos postres caseros y María le preguntó si había algún sitio en el pueblo que estuviera bien para tomar una copa. Remarcó con fuerza la palabra “bien”. Mientras el señor hacía memoria como si viviera en Nueva York, no en un pueblo de cinco mil habitantes, el chico de la otra mesa desnudaba a María con la mirada. Mirada que se hizo bastante más turbia y pecaminosa cuando nos levantamos para irnos. No quedó milímetro del culo de María por ser escaneado. No sería la última vez que veríamos a ese chico aquella noche.